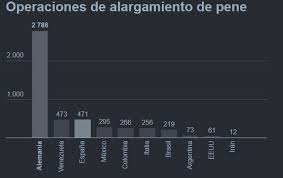Bueno, bienvenidos al misterioso caso del blog que se actualiza con suerte una vez al año. ¿Qué quieren que les diga? Me paso los días escribiendo de una variedad pasmosa de cuestiones por las que, en fin, me pagan: circunstancia que convierte ese ejercicio en concreto en una actividad mucho más apremiante, cuando no, totalizadora.
He venido a este rinconcito, aprovechando un tirón de insomnio, para hablarles de uno de mis temas favoritos: yo.

Diane Morgan as her most famous creation.
Evidentemente, esta no soy yo: es la gran Diane Morgan metida en el papel de su Philomena Cunk (que debe ser lo más parecido que ha encontrado fonéticamente a Phenomenal Cunt, o lo mismo son sólo ilusiones mías). Desde el nacimiento de Cunk (empecinadamente estúpida), el dedicarse a ser presentador de documentales históricos es una tarea maldita: el paradigma se ha ido al carajo, resulta imposible tomárselo en serio. Incluso si uno es Lucy Worsley (oh, wait).
¿De qué va Cunk? Pues. básicamente, de esto:
Philomena Cunk, asking all the big questions. 😂🇬🇧 #CunkOnBritain pic.twitter.com/TTz5dlaumS
— BBC Two (@BBCTwo) 5 de mayo de 2018
Lo cierto es que nunca me he sentido más identificada con nadie en toda mi carrera. Soy Philomena Cunk rediviva, si es que Philomena Cunk fuera capaz de tener un sentido del autoconcepto no muy errado. Así de preparada, impactante y letal me veo en las entrevistas, cada vez que toco un tema. Siempre sucede pero, muy especialmente, en el ámbito literario: lo que no deja de ser curioso porque esa es, se supone, mi especialización. Una vida leyendo (tengo miopía magna y dos desprendimientos de retina: paguita, ya) hace que semejante decantación no suene extraña. Le admito la fuerza de la lógica. Una vida leyendo (aunque cada vez, menos; y, desde luego, el cómputo de libros que me calzo por libre voluntad es cada vez más miserable) no quiere decir, sin embargo, que sepa lo que estoy haciendo.
Yo trato lo literato pero, digamos, lo literato me trata a mí más bien poquito. Los periodistas culturales se dedican básicamente a eso: a ser culturales. Yo ni siquiera llegaba a la medida en la que te dejan montarte en la noria cuando era cultureta a tiempo completo: imaginen ahora, que un día me toca hablar con un catedrático de Penal; otro, con una florista; y otro, con alguna joven promesa de las letras locales -y no me quejo: mucho más interesante así-. Si ya llegaba a los eventos literarios sacudiéndome el pelo de la dehesa, ahora la sensación es de ser una leprosa. «¿Te has leído el último de Martínez de Pisón?», todo el mundo se ha leído el último de Martínez de Pisón, y tiene opiniones enjundiosas al respecto. Yo sólo bebo. «¿Viste lo que ha escrito Vicente Luis Mora sobre la precarización del mundo del libro?». Todo el mundo opina que es brillante, profundísimo, implacable. Yo me pido otro cava. «¿En qué estás ahora?», se preguntan en el corrillo, y mientras uno traduce a Yeats, otro hace una biografía de Caravaggio y otro escribe una novela metaliteraria. «¿Y tú, Pili?». «A mí no me miréis: yo estoy muy ocupada siendo Lou Andreas-Salomé. O, mejor, Pepín Bello», pienso, no digo, mientras sorbo mi gintonic con pajita. Todos tienen códigos y se dan palmaditas y yo, mientras me siento la labor social de todo aquello, me digo que también tiene su valor hablar con un catedrático de Penal, y una florista, y un escritor de lo que sea, en una misma semana y no parecer retrasada del todo. Y pienso -malvadamente, para sobrevivir- que Fernando Aramburu retrataba muy bien el tema en Ávidas pretensiones, y que debería ir cambiando mi cara de pasmo por una cara de póker acorde con las circunstancias.
El hecho de ser consciente de no saber de absolutamente nada y de ganarme la vida con algo (escribir), que es una habilidad desfasada e inútil, me hace temblar de miedo ante perspectivas como «reinventarse». ¿Reinventarse con qué? Por los clavos de Cristo, ¡si no sé ni conducir! La vida leyendo y escribiendo no me haría mala editora de trincheras: la experiencia me hace ver los fallos en un texto como el que ve los fallos en un código. Puedo leer algo e ir formándome, en una pantalla paralela, cómo sería su mejor versión (es un don con el que se sufre mucho, no crean). Tampoco lo veo digno de ovación: es como si te ponen por delante una bandeja con distintos cortes de jamón y te vas directa al 5J de Dehesa: «¡Increíble, señora! ¡Qué habilidad inaudita! ¿Cómo lo ha hecho?». El olfato me hace detectar, no sólo títulos que van a traducir más allá de lo evidente (nombre, premios), sino algún que otro invento que el autor ha publicado en Amazon y que luego veo rular por aquí, con un sello convencional y medio potente en el lomo. No es mala cualidad: pero, de nuevo, crematísticamente es un fiasco. Entre otras cosas, no sólo hay mil como yo, sino que ser capaz de detectar un buen libro no es exactamente lo mismo (carraspeo) que ser capaz de detectar un libro que vaya a vender.
Hace un par de años, me saqué una titulación en traducción. Es un título (el DipTrans) con cierta fama de castañoso y que ha visto descender varios peldaños su prestigio por el hecho de que yo lo apruebe. Algo que se ha debido, por supuesto y no pienso entrar en discusiones sobre ello, a la suerte. ¿Qué he hecho al respecto desde entonces? Apenas nada. También, al respecto y no al respecto desde entonces, me dedico a trabajar a jornada completa y partida, con una niña pequeña y sin ayuda (no son quejas: son hechos). De hecho, hoy alguien me comentaba algo así como: «Eh, qué es de ese título, no lo estás aprovechando un carajo, ¿qué te pasa?», y en mi mente se desarrolló una escena paralela y gore digna de los mejores momentos de Rasca y Pica.
En fin: no hay salvación posible. Como decía el protagonista de Gone Girl, hubo una época impensable en la que uno podía vivir de lo que escribía. Es decir: una época en la que el saber escribir y todo lo relacionado con esta actividad pasaban por ser valores cotizables. Gillian Flynn lo sabe bien porque a ella misma la invitaron a desocupar la redacción con premura en los primeros años de la crisis.
Y sí, me pueden decir que esto no es más que el Síndrome de la Impostora. Que seguro que no todo es como yo lo digo y que ese es precisamente un rasgo propio de las personas exigentes, con éxito, en la cresta de todas las olas. Que Kate Winslet lo sufre. Y yo respondo que existe un baremo clarísimo para medir la diferencia entre una realidad y la otra: la cuenta corriente de Kate Winslet frente a la mía.